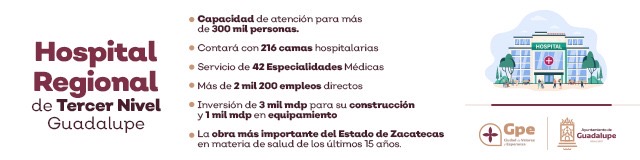Foto de internet
Había pasado la noche en duermevela sin más cobija que la humedad del sereno. Mis articulaciones estaban anquilosadas, me sentía como un costal de huesos entumecidos. Abrí los ojos a fuerzas, mis párpados se negaban a obedecerme. Estaba acurrucado bajo la torre oriente de la Catedral Metropolitana. Las madres, esposas y hermanas de los desaparecidos políticos pernoctaban a unos metros, junto al Sagrario en un improvisado campamento huelguístico; Rosario Ibarra de Piedra lideraba al grupo de mujeres enlutadas que ayunaban en protesta por la desaparición de sus familiares. Las fotografías de los jóvenes secuestrados por el gobierno colgaban sobre el enrejado catedralicio. Se exhibían con ánimo esperanzador. Los rostros impresos representaban la otra cara de la guerra sucia de los 70. Entre la delgada bruma del amanecer alcancé a vislumbrar el campanario, se mostraba como punto de fuga de una geométrica mole de cantera gris que me causaba vértigo. Un arrullo de escobas cepillando la plancha del Zócalo originaba una apacible armonía al mezclarse con el zureo de las palomas. La vibración de lejanos automotores contrapunteaba en aquella sinfonía matutina. Tiritando, me senté para contrarrestar la modorra y miré a Elisa, mi mujer: estaba profundamente dormida. Me pareció que ella no había pasado frío como yo, sus brazos y piernas formaban complicados nudos marinos con los de un camarada trotskista, seguramente no encontró otra forma mejor para combatir las bajas temperaturas del amanecer. Una resignación olorosa a cuerno quemado me aplacó, quise creer que se cuidaba para evitar un enfriamiento que pudiera llevarla al hospital. Elisa siempre me reprochaba por preocuparme de su salud, pero no podía evitarlo la amaba demasiado como para no inquietarme por lo que pudiera sucederle. Con el alma congelada y los dientes castañeando guardé mis rencores y reclamos para un mejor momento, me amedrentó la idea de que volviera a acusarme de posesivo.
Éramos un grupo de jóvenes estudiantes apoyando la huelga de hambre de las “doñas”, que buscaban recuperar a sus hijos. La regla que debíamos seguir quienes brindábamos solidaridad al grupo de madres consistía en mantenernos sin probar alimento mientras permaneciéramos allí por uno o dos días; pero siempre había compañeros dispuestos a desaparecerse un rato que regresaban eructando los gases de Coca-Cola mezclados con longaniza, suadero, cebolla y cilantro, de tacos que habían devorado furtivamente. En aquel tiempo, mi convicción política rayaba en la ingenuidad y, más de una vez, me dio por enfrentar al gobierno represor durmiendo en la calle o en casas de campaña a la puerta de fábricas en huelga, pintando kilómetros de bardas, repartiendo volantes o, como ese día, dándome unas malpasadas de dios padre y señor mío.
Conocí a Rosario en 1982. Aclaro, todos los miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) le hablábamos de tú. Ella misma decía que le gustaba el trato de los perretistas por irreverentes. Para nosotros, ella era Rosario a secas; aunque también le decíamos Chayo, la Doña, la Rolling Stone (por el apellido de su marido). Rara vez alguien la llamaba diciéndole: “Oiga, doña Rosario”.
En el proceso electoral de ese año yo era candidato a diputado federal de mayoría relativa por el PRT, en el distrito XXXII del estado de México, pero como no tenía poder de convocatoria y no podía reunir más de seis personas en un mitin porque nuestro partido era de cuadros y no de masas, el acto de campaña con la presencia de la candidata a la presidencia se tuvo que realizar en el distrito XXXI, en donde la capacidad de movilización de la Unión de Colonias Populares cristalizó con un mitin electoral en el mercado de la colonia San Agustín. La candidata a diputada de aquel distrito era la señora Irma Cerón, quien en los mítines lanzaba léperas arengas que le enchinaban la piel a sus seguidores, siempre se refería a los funcionarios de gobierno como: “esos pinches desgraciados” y remataba mentándoles la madre, eso le gustaba mucho a la gente del pueblo que conformaba su base social. En ese mitin electoral vi a Rosario por primera vez en persona. Como mi madre quería conocerla porque era su paisana, me acompañó a ese festejo donde las banderas amarillas del maoísmo se agitaban con singular fervor. Fue la única vez que advertí un interés político en la vida de mi mamá. Ese día, la primera mujer candidata a la presidencia en la historia de nuestro país me regaló un autógrafo, con plumín rojo plasmó su nombre sobre su foto en un volante. Aún lo conservo, tal vez algún día averigüe si tiene algún valor monetario en Mercado Libre. Durante todo el mitin, Elisa anduvo de la mano de un tipo de tendencias guevaristas y antes de alejarse me avisó: “Regreso en un rato, voy a repartir unos volantes atrás del mercado. Por allá está pasando mucha gente, no debemos descuidar la retaguardia. No me mires así, ya sabes cómo son de misteriosos los guerrilleros y ahorita anda de necio insistiendo en que me quiere enseñar una estrategia de volanteo que va de la periferia al centro”. Al concluir el mitin, me quedé esperándola y nunca regresó. Tampoco fue a dormir esa noche a casa. Al día siguiente llegó caminando de puntitas con los zapatos en la mano, trasudando los vapores del alcohol, sin detenerse a saludarme se dirigió a la cama y cuando estaba a punto de llegar se desplomó sobre un tapete en el suelo. Compadecido, la cargué en vilo y la tendí sobre la cama tratando de no perturbar su sueño. Me tranquilizó imaginar que en todo momento había cuidado la retaguardia. Permaneció dormida lo que le restaba al día. Se despertó irritadísima reclamándome porque no la había esperado lo suficiente, me injurió hasta que se le escaldó la lengua: “Eres un edipote, cómo se te ocurre ir de la mano de tu mamá a un acto combativo de lucha revolucionaria”. ¿Qué podía responderle? Estuve a punto ofrecerle disculpas para que se tranquilizara.
Fui candidato a la diputación debido a la escasez de cuadros políticos en el PRT, no tenían de dónde agarrar para llenar sus listas. En aquella contienda electoral, el partido no tuvo cobertura suficiente de candidatos en todos distritos. Hicimos una campaña que bien se podía denominar raquítica, en los camiones repartíamos volantes y boteábamos, nos apoyábamos con perifoneo en los mercados, también hacíamos mítines relámpago a puerta de fábrica y, en las bardas con mejor ubicación realizábamos pintas llamando a votar por Rosario, para mi campaña dejábamos las más recónditas bardas de los callejones por donde no pasaba ni un votante. No sin cierto sonrojo recuerdo que en aquellos años mi necedad y delirios feministas quedaban plasmados en las bardas al trazar la consigna: “Rosario para presidenta”, en lugar de la fórmula correcta: “Rosario para presidente”; o sea, me importaban un comino las reglas ortográficas. Como era de esperarse, el voto de las mayorías no me favoreció, obtuve 4,192 votos, mientras el candidato del PRI ganó con 43,205. Ni de chiste tenía posibilidades de resultar vencedor. En esa contienda Rosario obtuvo 416,448 votos, es decir, en mi distrito saque el uno por ciento de lo que nuestra candidata a la presidencia en todo el país.
Eran los tiempos del partido hegemónico o de la dictadura perfecta. El resultado de aquellas elecciones presidenciales se conocía de antemano, cualquier persona medianamente informada sabía que el PRI se llevaría el triunfo de forma contundente. En aquellos años no existía la competencia electoral, sólo en contados ayuntamientos llegaba a ganar el PAN. Chucho Salinas y Héctor Lechuga, en su programa de televisión: Cotorreando la noticia, presentaron un sketch en el que aseguraban que los resultados electorales se podían ver anticipadamente en las iniciales del nombre de los candidatos, de Ignacio González Gollaz, candidato del Partido Demócrata Mexicano, comentaron: “IGG (y je je) este candidato sí que da risa, je je”; siguieron con Rosario Ibarra de Piedra: “RIP ja RIP, eso lo dice todo, ya está pelas: requiescat in pace”. En esa campaña, Rosario empezó abrir un camino que hasta entonces era inexplorado por las mujeres. Durante todo el proceso electoral se le atacó con rudeza llamándola “prófuga del metate”, se le comparaba con el personaje mítico de la llorona. Algún periodista le preguntó con muy mala leche si, en caso de ganar la presidencia, su esposo se encargaría del DIF. Ella respondió molesta y tajante que su marido tenía capacidad para desempeñar cualquier cargo.
En aquella época, Rosario andaba alrededor de los 55 años. Todavía conservaba una figura atractiva. Algún tiempo después, cuando empecé a tratarla, entre risotadas y con cierto orgullo ella repetía festiva la anécdota de un obrero que había dicho: “Me cai que esa doña Rosario tiene re buen cabús”. Confieso que soy un despistado, esa cualidad física yo la advertí mucho después de conocerla, luego de asistir a varios actos de campaña, pues me convertí en parte de su contingente itinerante para los mítines de los alrededores del norte del DF. Fue durante un acto en Naucalpan cuando pude advertir su atractivo corporal, aquel día ella usaba como tribuna el kiosco de un parque. Desde ese podio improvisado era posible observar toda su figura a detalle. El vestido negro que la enfundaba, además de exhibir el luto por su hijo, delineaba curvaturas que nos hacían pensarla no sólo como luchadora social, sino como mujer. Súbitamente, Elisa me regresó a la realidad con palabras que me desataron un sentimiento de vergüenza: “Qué le vez, baboso, se te va a caer la baba. Mejor ayúdame con esto que ya me astillé las manos. Tengo sed, voy a comprarme un refresco”, dijo, mientras me daba un áspero palo del que pendía una manta de apoyo con una consigna trazada en letras rojinegras. Con el estandarte en las manos no pude moverme de aquel sitio hasta que terminó el acto. Vi a Elisa alejarse abrazada de un tipo moreno, muy fornido y chaparro. Era un marxista ortodoxo que la pretendía, siempre llevaba bajo el brazo un tomo de "El Capital", encuadernado en pasta dura, grabado con letras de oro. No volví a ver a Elisa hasta después de una semana. Seguramente en ese tiempo sí se le quitó la sed. Cuando volvió seguía resentida por mi lujuria desbordada que no supe disimular, decía que le avergonzaba mi actitud de mirón machista sin escrúpulos. De nuevo, había logrado hacer que me sintiera culpable, me dieron tanta pena sus palabras que no hallaba en dónde meter la cabeza.
Luego de la proyección de una película sobre la vida de Rosario, filmada originalmente en 16 milímetros, en la que aparece como jovial amazona cabalgando a caballo. Jaime González, un obrero de la fábrica Kelvinator, quien a su vez era miembro del Comité Político del PRT, y traducía libros de Ernest Mandel para la Serie Popular de la editorial ERA, solicitó voluntarios para fortalecer los trabajos del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR). En aquella ocasión me comprometí a participar en las actividades de apoyo al Frente, a partir de ese momento volví a ver a Rosario todos los jueves por la tarde en las oficinas de la revista "Punto Crítico", que estaban en un edificio de la colonia Roma. Las reuniones del FNCR eran reiterativas, siempre participaba un representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui que narraba los enfrentamientos con los caciques en San Juan Copala, Juxtlahuaca y Río Lagarto. Para entonces, Elisa ya no vivía conmigo, un día salió a comprar una ramita de cilantro para preparar salsa y no volvió. Aquella vez se me fue el sabor de la comida y de la vida, me tuve que comer los tacos de chicharrón sin salsa, le perdí el gusto al cilantro y empecé a vivir una vida insípida. Luego de varios días de buscar a Elisa sin resultados, con la quijada trabada por el llanto reprimido, supe que la habían visto en las jardineras de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón desfogando deseo mediante el intercambio de ensalivados besos en los musculosos brazos de un nacionalista revolucionario, que vivía obsesionado en impedir el derroche de los recursos petroleros del país y en sus pláticas siempre buscaba la oportunidad de mencionar sus consignas: “País petrolero y el pueblo sin dinero. Independencia económica, soberanía nacional y revolución”.
La cornamenta era demasiado pesada y me hacía vivir arrastrando mi orgullo. Mas, al mirar los ojos de Elisa, inmediatamente olvidaba el cúmulo de afrentas que me prodigaba. Cuando me encontré casualmente con ella en la librería El Sótano, no dudé en invitarla a regresar a la casa (en realidad le supliqué) y le entregué una copia de las llaves porque, en un arranque de despecho, había cambiado la combinación de la chapa de la puerta. Aceptó regresar sin condición alguna. Preparé un festejo para recibirla, compré vino y guisé el asado de res a la cacerola que le encantaba, pero ella no llegó el día ni a la hora acordada. Se enfrió el guisado. En lugar de sentarme a comer a la mesa puesta de manteles largos, me acuclillé en un rincón del departamento a llorar, masticando clavos, pimientas gordas, tomillo, hojas de laurel y otras especias, que me bajé a tragos de cabernet sauvignon a pico de botella.
El “qué dirán” era lo de menos. Por supuesto, me ardía la cara de vergüenza cuando me enteraba de que mis amigos se reían a mis espaldas por el tamaño de mi cornamenta, pero eso lo podía sobrellevar sin mucha congoja. El dolor que me causaba su abandono era lo que me hacía revolcarme en los pantanos de la ausencia y el desprecio. Una noche, al llegar de un curso de formación política, descubrí un desorden extraordinario en el departamento. Las huellas de Elisa estaban por todos lados. No dejó ni un libro, se llevó hasta mis apuntes escolares, me expropió también las almohadas, la escoba y el recogedor. En la luna del ropero vacío anotó unas palabras de despedida con crayón rojo: “Lo siento, lo nuestro no puede continuar. Eres demasiado pusilánime. / PD. Me llevo los libros en pago de lo que te tuve que aguantar por vivir tanto tiempo contigo”. Por la descripción que hizo una vecina, deduje que el saqueo lo dirigió un estalinista duro que siempre andaba rondando a Elisa. Al mirar la cama y los libreros vacíos sentí un pioletazo que me partía el cráneo en dos, y me hundí en la depresión, pues comprendí que no volvería a verla. No tuve más remedio que salir huyendo de mi realidad. Olvidé mi compromiso con el FNCR y el trabajo político en las fábricas de Ecatepec. Me fui a vivir con unos amigos a Tabasco, quienes se mostraron sorprendidos por mi divorcio, decían que para ellos nuestra pareja era su modelo a seguir, pues nuestra relación les parecía perfecta. “Yo también creía eso”, dije un poco apenado por contribuir a la demolición de sus paradigmas. Así, en mi pensamiento también empecé a desmontar de la idea de que Elisa y yo formábamos una pareja ideal. Al pasar los meses, los cuernos se me fueron desintegrando con el calor del trópico húmedo. Conseguí un trabajo en la Contraloría del gobierno estatal que me permitía recorrer en cayuco los afluentes del Grijalba y del Usumacinta, visitaba muchos rincones selváticos todavía virginales del Tabasco que empezaba a consumir la petrolización de la economía nacional. Con tristeza, veía en el campo de la Chontalpa enclenques ejemplares descendientes del ganado Holstein de alto registro que habían introducido en la región mediante un plan fallido en los años 60. Con espanto, observaba el desmonte con la maquinaria que devoraba la selva para abrir potreros e introducir ganado Cebú, durante la implantación de un nuevo programa gubernamental fracasado desde su concepción, denominado Plan Balancán-Tenosique. Entre cañaverales y cacaotales, rodeado de macuilís y guayacanes, alejando el calor con pozol agrio, pude encontrar nuevas emociones que me desbordaron. El verdor de aquel territorio fertilizó mis emociones, y los delirios que me producían las chocas eran apasionantes.
Regresé a la Ciudad de México en 1985, sin empleo, sin mujer, con la cornamenta desmoronada y la sensación de pusilanimidad incólume (no podía olvidar la nota de Elisa en el espejo). Entré a trabajar como profesional del partido cobrando medio salario mínimo, para hacer campaña electoral en Cuajimalpa, donde la votación de 1982 había sido elevada en comparación con la de otras delegaciones del DF, y para atender a las personas que llegaban a solicitar información a las oficinas del partido que estaban saliendo del metro Chabacano. Allí llegaba todo tipo de gente, recuerdo con nitidez una visita de Ángela Martínez, cantante del grupo de rock TNT, vestía blusa translúcida sin sostén exhibía sus pezones erectos y más oscuros que mi conciencia. Acudían también jóvenes en busca de información para elaborar sus tesis de licenciatura, me viene a memoria uno que, al enterarse de que Rosario Ibarra de Piedra no pertenecía al PRT, salió desilusionado sin llevarse siquiera la propaganda que regalábamos. En eso andaba, cuando en el comité regional del partido me pidieron que apoyara el traslado de Rosario a los mítines de su campaña para una diputación por la LIII Legislatura, se trataba de movilizarla en una combi que el gobierno del regente Ramón Aguirre Velázquez había donado al partido. El lema de campaña era “Rosario a la Cámara”, todas las pintas que llegué a plasmar en Cuajimalpa las vandalizaron los enemigos de la revolución agregando en letras chiquitas dos palabras al final: “Rosario a la Cámara (de gases)”. Aquellos días los pasé de Cuajimalpa a las oficinas del partido y de allí a los actos de campaña. En las plazas públicas, ella era muy buena, sabía agitar con sus palabras, hacía conexión con la gente que la escuchaba. Normalmente improvisaba sus discursos, pocas veces preparaba algún tema. Alguna vez, durante el recorrido rumbo a Xochimilco hizo alarde de su capacidad de improvisación. Sabía moverse en el pódium, desde niña fue buena oradora. Incluso, en la década de los cincuenta, en Monterrey tuvo una escuela llamada Gabriela Mistral, donde enseñaba a declamar poesía a los jóvenes. Más de una vez interrumpía el hilo de su discurso para dirigirse a los policías políticos que iban vestidos de civil a sus mítines, les decía que también eran gente del pueblo y que tenían familia. En las pláticas que teníamos al final de los actos siempre comentaba que los orejas de gobernación iban a terminar mucho más politizados que algunos compañeros, pues acudían a todos sus mítines de campaña. En aquella ocasión mi acercamiento con Rosario no fue más allá de la relación que puede establecer un taxista con su pasajero.
Las elecciones de 1985 abrieron la posibilidad de que el PRT obtuviera seis diputaciones plurinominales en el ámbito federal. La fracción parlamentaria del partido estaba conformada por Pedro Peñaloza, Ricardo Pascoe y Efraín Calvo, los tres eran miembros del PRT; también formaban parte de dicha fracción: Rosario Ibarra del FNCR, Rosalía Peredo de la Organización de Pueblos del Altiplano y Rubén Aguilar del Comité de Defensa Popular de Chihuahua. Efraín Calvo se hizo diputado por casualidad, él estaba registrado en las listas plurinominales como suplente de América Abaroa, lideresa de Naucopac, una organización popular de Naucalpan; pero, debido a que de última hora la señora América rompió la alianza electoral, Efraín pasó a ocupar su lugar en las plurinominales y alcanzó el porcentaje requerido.
Al día siguiente de que asumió la diputación, Efraín llamó a mi casa para pedirme que me incorporara a la fracción parlamentaria del PRT, de principio me negué porque daba clases de “Estructura económica del México actual” en el Conalep de Chamizal, Ecatepec, y de sociología en la Preparatoria Isaac Ochoterena, allá por la calle de Lucerna 35, además estaba haciendo mi servicio social en un Colegio de Bachilleres 19, pues tenía la intensión de titularme. Efraín insistió vehemente, dijo que era importante mi presencia pues necesitaban a alguien de confianza, comentó que mi jefe sería Pedro Peñaloza, pero tendría que apoyar a todos los diputados. Dejé inconclusas todas mis actividades y me fui a trabajar de eso que en Nicaragua nombran cachimberboy en el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo primero que obtuve fue mi credencial como asesor de Efraín Calvo. Y quise saber si era cierto que, con esas charolas, durante las juergas se podían cerrar las cantinas para no ser molestado. Casi de inmediato me llegó la realidad: había que revisar las versiones estenográficas, sacar copias, hacer mandados, andar de recadero; además de la actividad que poco a poco se fue haciendo mi principal responsabilidad: manejar la combi de la fracción parlamentaria. Prácticamente sin darme cuenta me convertí en chofer de Rosario Ibarra de Piedra. Ese trabajo no dejaba posibilidades de acumular riqueza como la que años después, el famoso chofer Nico logró agenciarse con una modesta chambita de conductor vehicular. El empleo en la Cámara me dio la oportunidad de conocer el saqueo y dilapidación de los recursos gubernamentales con que se beneficiaban los miembros del partido, llegaban camaradas a hacer llamadas de larga distancia nacional e internacional durante horas (recordemos que el PRT era la sección mexicana de la IV Internacional), imprimían cientos y miles de documentos, en forma indiscriminada obtenían boletos para viajar en avión y autobús, etcétera.
En la Cámara tuve un acercamiento más estrecho con Rosario. Quienes estábamos en la fracción parlamentaria del PRT bromeábamos constantemente. De repente, se escuchaban frases irónicas: “Por respeto a las canas pintadas de Rosario no te contesto”. Cuando la candidatearon para premio Nobel de la paz mandó a hacer un cartel con una imagen poco atractiva, con el lema: “La lucha por los desaparecidos es la lucha por la paz”, a ese póster le decíamos el calendario. En navidad, un diputado panista mandó una canasta enorme de nueces garapiñadas con una tarjeta dedicada a Rosario. El celofán y los moños eran llamativos. De pronto, alguien preguntó: “¿Y esto qué?” Ana María, secretaria de la fracción y estudiante en la facultad de filosofía de la UNAM, respondió: “La trajeron para Rosario”. Alguien lanzó una consigna revolucionaria: “Aquí todo es de todos, debemos acabar con la propiedad privada, compañeros”. En ese momento, entre todos los presentes (diputados y trabajadores administrativos) decidimos colectivizar las nueces y en dos rondas nos comimos el regalo. Me tocó deshacerme de la huella del delito, fui a tirar el esqueleto que evidenciaba nuestro acto expropiatorio: una canasta de mimbre, papel celofán, moños y la tarjeta de felicitaciones hecha pedazos para que no se pudiera reconstruir. A los pocos días, el diputado panista le preguntó a Rosario si le había gustado el obsequio, desconcertada respondió que sí y le agradeció, pero regresó molesta a la oficina preguntando a cada uno de los que estábamos, quién había lo recibido el obsequio y qué era lo que le habían regalado. La respuesta colectiva fue unánime: nadie supo nada, nadie había recibido nada. Fue el crimen perfecto.
Rosario es una mujer llena de vitalidad, siempre desbordando energía con un tesón que le he conocido a pocas personas, con una memoria extraordinaria y una elocuente capacidad oratoria para expresarse en las plazas públicas, pero esas cualidades no logró trasmitirlas, en la tribuna parlamentaria la situación era diferente, su preparación no podía abarcar todos los ámbitos del conocimiento que se requieren en la política. Cuando un periodista le preguntó su opinión sobre el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), ella le sacó al bulto diciendo: “¿GATT?, yo tengo unos hermosos gatitos en mi casa”, y puso pies en polvorosa. Ese tipo de respuestas irritaban a más de uno de los dirigentes del PRT.
Con Rosario me tocó visitar muchos lugares del país, casi a todos lados íbamos en compañía de Cony Ávila, quien era hermana de un desaparecido político. Acudíamos a actos de apoyo a campesinos, visitamos Tequixquiac, Toluca y Acolman en el estado de México; frecuentemente íbamos a Cuernavaca; acudimos a San Luis Potosí luego de que gobierno priista local envió a un grupo de halcones a romper una manifestación pacífica, el doctor Salvador Nava extraordinariamente emocionado por la presencia de los diputados Jesús González Schmal, Gerardo Unzueta, Pedro Peñaloza y Rosario Ibarra, nos mostró videos de la brutal represión. Es imposible acordarme todos los sitios que recorrimos, pero me viene a la mente con nitidez la emoción de Rosario al mirar las verdes columnas y trabes de hierro del edificio de Las Fábricas de Francia en Puebla, no puedo olvidar el agrado visual que le causaba aquella construcción, cuando fuimos a un mitin que se celebró a un lado de la fuente del zócalo de la ciudad, con los muros de la catedral como escenario. Al concluir el acto proselitista nos fuimos a comer a un restaurante en los portales, me sorprendió verla comerse un plato rebosante de mole con ajonjolí espolvoreado, nunca imaginé que con sus 1.52 metros de estatura se pudiera comer tamaña pierna de guajolote. Cuando fuimos a Acapulco nos hospedamos en el hotel Romano Palace, frente a la playa Condesa. A las 7:00 de la mañana, Rosario, Cony y yo cruzamos la Costera rumbo a la playa. La vi más alegre que de costumbre, chapoteaba en el agua de la Bahía al ritmo de las olas que a esa hora llegaban apacibles. Ni Cony ni Rosario se mojaron el cuerpo entero, sólo se sumergieron hasta la cintura. Me senté sobre la arena para verlas divertirse, mientras tanto me dediqué a masticar un resentimiento que me ensombreció, era el recuerdo de unas vacaciones que había pasado en aquellas playas con Elisa durante una Semana Santa. Desayunamos rápido y nos enfilamos rumbo a Coyuca de Benítez, durante el trayecto Rosario se mantuvo jovial y contenta iba cantando: “Soy un pobre venadito que habita en la serranía…” La carretera serpenteaba con las orillas bordadas de tamarindos, almendros, aguacates, limoneros, palmeras, mangos y platanares. “Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes / pa’ morderte la orejita y besarte los cachetes”. Sentada en una mecedora, nos recibió la esposa de un desaparecido que anduvo con Lucio Cabañas. Regresamos al atardecer. Caminamos por las calles del puerto, cientos de golondrinas sobre los cables de luz parecían estar ensartadas como brochetas de plumas. En el restaurante, Rosario daba tragos a un café caliente y los alternaba con cucharadas de helado, risueña, decía que su esposo le aseguraba que tenía el paladar atrofiado por andar haciendo ese tipo de combinaciones. En otra ocasión visitamos Copalillo en Guerrero, un poblado sin agua, donde la miseria flotaba en el polvo. La pobreza del pueblo se notaba en los perros famélicos que paseaban mosquientos por las terregosas calles, con la piel sarnosa pegada a las costillas. Habíamos pasado a Iguala y en el camino nos detuvimos en un tendajón para llegar sin sed a Copalillo, Rosario pidió una cerveza Superior mientras comentaba que por las estilizadas letras de la etiqueta el nombre que se leía era Lupe Ríos. Cada quien se tomó su Lupe Ríos. Como invariablemente los campesinos que visitábamos nos invitan alimentos, acordamos decir que ya habíamos comido, Rosario insistía: “Aunque nos inviten, yo no voy a comer, es que los compañeros no tienen agua y he estado delicada del estómago”. Aun con la miseria a flor de piel, Copalillo estaba de fiesta, los músicos tocaban sus instrumentos para recibir a los visitantes. A manera de ceremonia cívica nos reunimos en un sitio que bien podría denominarse plazuela, donde sólo había un árbol. Una niña recitó unos versos de Gabriela Mistral: “Tengo la dicha fiel / y la dicha perdida: / la una como rosa, / la otra como espina...”, pero los nervios le ganaron y olvidó lo que seguía. Rosario, risueña, le sopló el siguiente verso para que la niña pudiera continuar: “De lo que me robaron / no fui desposeída...” Y aunque supuestamente ya habíamos comido, yo me zampé un plato de arroz con mole, porque los compañeros insistieron con tenacidad. Rosario sólo aceptó una bebida embotellada. El regreso fue tenso. Viajábamos en un Volkswagen, ya había oscurecido. No sé si era paranoia, pero sentía en la nuca la pesada luz de los faros de una camioneta pick up. Subía la velocidad a lo que daba el carrito, pero no podía alejarme; la disminuía para que me rebasara, pero su presencia persistía a pocos metros como si fuera a darnos alcance. Rosario se notaba preocupada y me puso más nervioso con sus comentarios: “En Guerrero te desaparecen cuando viajas por carretera en la noche, no debimos regresarnos tan tarde”. Aun cuando las pláticas que ella y Cony entablaban frente a mí, no eran en clave, me costaba trabajo entender de lo que hablaban, mencionaban nombres de extraños que posiblemente habían sido delatores cuando la policía detuvo a otros desconocidos por mí, al momento de intentar recoger paquetes en un apartado postal de las oficinas de correos. Armaban y desarmaban rompecabezas sobre la estructura de la organización que el gobierno desarticuló con secuestros y desapariciones. Yo continuaba en la ignorancia total por desconocer los actores y los hechos de aquel periodo violento. El argumento de Rosario sobre la ilegalidad de la detención de su hijo siempre fue contundente: “Si mi hijo cometió un delito, que se le juzgue conforme a lo que señalan las leyes”. Llegamos a Iguala y no volvimos a saber de la camioneta acosadora. En la autopista nos sentimos más seguros, al descender la sierra el cielo estaba limpio y se podía admirar la iluminación del Distrito Federal, Rosario comentó: “Me gusta la ciudad de noche, parece un traje de china poblana”. Pensé que bajo alguno de aquellas luces estaba Elisa y me asfixió su ausencia. Imbécil, qué foco ni qué nada, seguramente tenía la luz apagada y estaba retozando entre los brazos de algún revisionista.
Rosario vivía en la colonia Roma Sur, en la esquina de Medellín y Cerrada de Torreón, en la planta alta de una casa pintada de café, que hoy se ve en ruinas. A sus visitantes siempre les recomendaba que por ningún motivo fueran a comprarle flores al señor que vendía en la lateral de Viaducto esquina con Medellín, pues aseguraba que, el efecto de pétalos cubiertos de rocío, lo conseguía el vendedor asperjando agua sobre las flores con una técnica poco higiénica, pues con una botella se llenaba la boca para luego escupir sobre el ramo de rosas que ofrecía. A aquella casa se entraba por una puerta que se abría mediante un cordel repleto de campanillas y cascabeles que colgaba a lo largo escaleras de entrada. A sus visitantes nos recibía en un cuarto habilitado como sala con sillones cubiertos por cobertores, las paredes cubiertas cruces y fotografías de su esposo e hijos: Rosario, Jesús, Claudia y Carlos, destacaba un portarretratos con forma de dado en donde destacaba la imagen de Jesús, cuyo secuestro y desaparición le transformó la vida a toda la familia. Al fondo, en un rincón cerca de la ventana, en una maquina portátil escribía los artículos semanales que publicó en "El Universal" de enero de 1985 a abril de 2015. Tenía un librero de madera con puertas de cristal como vitrina, donde destacaba "Rompiendo la noche", un libro de O. Piatnitsky, publicado por Ediciones Pavlov. Rosario me orientó para obtener un ejemplar, me dijo que lo podía conseguir a media cuadra del metro Chabacano, en la propia editorial Pavlov. Corrí a comprarlo en la primera oportunidad que tuve, pues en mi adolescencia era un libro de culto para quienes soñábamos con transformar al país; incluso, cuando fui estudiante de bachillerato pasó por mis manos una edición que circulaba clandestinamente en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Azcapotzalco, de pasta dura con una portada de la Biblia y cromos de Jesucristo y la virgen María en papel couché, en las primeras páginas. Ese texto era el principal emblema de lo prohibido. El libro me resultó aburrido, nunca pude pasar de las primeras diez páginas. Las sillas de la casa siempre estaban ocupadas por gatos persas que parecían asteriscos de tonalidades grises. Cuando los felinos abandonaban las sillas para restregarse en las piernas de los visitantes, Rosario se apresuraba a retirar las enormes bolas de pelos con un cepillo. Los días que me invitaba a comer, me iba caminando con Claudia, al Sumesa de la calle de Bajío, para comprar los condimentos que faltaban. A pesar de los años, no he podido olvidar la delicia del puchero de res que preparaba. Dos trinchadores de la cocina habían sido decorados con pinceladas de Claudia. Frecuentemente, se tenía como música de fondo La traviata de Giuseppe Verdi. Unas escaleras de caracol bajaban a una especie de garaje que daba a la Cerrada de Torreón, donde hacía sus reuniones el comité de Eureka. Cuando Rosario comentó que su nieto empezaba a decir sus primeras palabras, alguien dijo en tono de broma: “Qué curioso, habló primero que Carlos”, porque Carlos Piedra, el hijo menor de Rosario hablaba muy poco, para platicar con él había que sacarle las palabras con tirabuzón.
Rosario siempre le tomaba el lado amble a las cosas, narraba que apoyaba a las integrantes de Amnistía Internacional, que cuando estaban batallando para traducir una carta de la madre de un campesino secuestrado por el ejército, que decía: “los guachos lo bajaron de la Flecha”, pues cuando comprendieron que un guacho era un soldado no acababan de entender como lo habían bajado de una flecha, pues no sabían que se hablaba de un autobús de la línea Flecha Roja. Al referirse a Heberto Castillo lo mencionaba como el Gran Jefe Cabeza Blanca, y comentaba que en el sismo de 1985 el ingeniero inventor de la tridilosa culpaba al subsuelo de la tragedia, porque se le había caído un edificio en la avenida Lafragua e incluso se le dañaron las oficinas del Partido Mexicano de los Trabajadores en la calle de Bucareli 20. No sin cierta presunción, Rosario hablaba de que tenía una amiga que era princesa, claro, se refería a la escritora Elena Poniatowska. Con un nudo en la garganta describía el suicidio de su yerno Germán Segovia Escobedo, quien se disparó en la sien luego de ponerse un traje y arreglarse con mucho detalle para recibir a la muerte.
Abandoné la Cámara de Diputados porque no me gustaba tener tantos jefes a la vez. Mi lema era: “soy gato, pero no de todos”. Luego de unos meses volví a trabajar con Rosario en un centro de información financiado por la socialdemocracia europea, que estaba en una casa de Mixcoac, mi principal actividad era recortar periódicos con noticias que dieran algún indicio sobre desapariciones forzadas; esta chamba duró poco porque la misma actividad la podía maquilar el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, y resultaba más económico el servicio que pagar sueldo de tres personas, un local y la compra de todos los periódicos que circulaban en la Ciudad de México.
La última vez que vi a Rosario fue en 1988, nos encontramos a mitad de la calle en un camellón del cruce de Insurgentes y Reforma, yo venía de comprar boletos para el Teatro Benito Juárez, iba a ver "Los caracoles amorosos", de Hugo Argüelles, me dirigía al Vips a esperar a Noemí Sinache Mejía, quien fue mi apoyo emocional para desterrar el fantasma de Elisa que todavía se me aparecía por las noches. Rosario venía acompañada de su hijo Carlos, acababan de dejar un paquete en los Ómnibus Cristóbal Colón. Nos abrazamos y su primera frase fue de reproche: “Supe que dejaste de ser trotskista”. Yo había abandonado las filas del PRT para sumarme al Movimiento al Socialismo, que apoyaba la candidatura de Cárdenas a la presidencia. “Sigo siendo trotskista, pero ya no estoy en el PRT”, respondí. “Eso no es ser trotskista, compañero”, reviró. Nos volvimos a abrazar seguimos caminando por rumbos opuestos. Nunca volví a verla en persona.
Volví a saber de Rosario en 2011, cuando estuve trabajando en el Proyecto Metro durante la construcción de la emblemática línea de la corrupción dorada. Dio la casualidad de que el yerno de Rosario, esposo de Claudia, llegó como mi jefe a ocupar el puesto de director de administración de contratos. Era un centroamericano que muchos años atrás me había hablado por primera vez de la vida de Francisco Morazán, que para mí era sólo un nombre de calle. Alguna vez, en 1985, viajé con él a Puebla para organizar un acto político con electricistas. Luego de aquella visita a la Angelópolis, al ver a Rosario en las oficinas de la Cámara, extrañamente me abrazó efusiva y me dijo que estaba preocupada por mí, porque durante su viaje en el avión una pesadilla la había despertado con angustia, había soñado que me accidenté en la carretera. Ahora, cuando uso la línea 12 del metro veo cómo llega a la estación un tren con el nombre de Rosario Ibarra de Piedra y en sentido contrario va otro que se llama Heberto Castillo Martínez. A las ocho de la mañana es difícil subirse a los vagones de esos trenes, qué flaco honor representa que le pongan el nombre de uno a esos ataúdes rodantes.
El proceso electoral de 1988 reconfiguró el rostro de las organizaciones políticas del país. Me pareció que Rosario cometía un error al no declinar su candidatura para sumarse a la campaña de Cárdenas, pero de cualquier modo su presencia en la denuncia del fraude electoral coordinado por Manuel Bartlett fortaleció moralmente al movimiento cardenista. Al pasar los años, Rosario volvió a hacerse visible en las fotografías de la prensa al lado del patético subcomandante Marcos, eso me parecía que para ella el encapuchado era una proyección de su hijo desaparecido. Sin embargo, lo que me generó una sensación de nauseas que me costó trabajo procesar emocionalmente, fue cuando en 2006 Rosario apareció en un acto de tipo circense colocándole la banda de presidente legítimo a López Obrador. Confieso que en ese momento pensé que ya la habíamos perdido definitivamente. Pero, ahora que recibió el premio Belisario Domínguez y deja la medalla en custodia del presidente como compromiso de justicia por los desaparecidos políticos, Rosario da un golpe de dignidad que revalora la presea que otorgan los senadores.
Cuando platicaba con Rosario sobre mis desventuras amorosas y mi separación, ella siempre insistía en que mi matrimonio fracasó porque no tuvimos hijos. En 1989 volví a ver a Elisa y me pidió que regresáramos, decía que deberíamos aprovechar las experiencias individuales que tuvimos durante nuestro alejamiento, y remataba: “Si, ya sé que yo fui la ojete en nuestra relación, pero debemos volver a intentarlo”. Pensé en las palabras de Rosario, con un hijo de por medio podríamos hacer que nuestra relación se prolongara hasta la eternidad. Luego imaginé en mis brazos a un niño: una pequeña criatura con el rostro picado de viruela como Stalin, instintos asesinos como los del Che, el vigor de Lenin y la enorme sonrisa de Mao Zedong, pero esa pudo ser otra historia que no quise vivir.