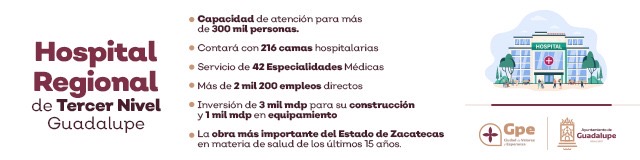Lilith de John Collier / Foto: internet
Una leyenda del campo mexicano cuenta que las víboras de cascabel sienten una atracción erótica incontenible por los pechos de las mujeres lactantes. Las serpientes aprovechan el momento en que las recién paridas se distraen amamantando al bebé, para desplazarse con suavidad sobre el cuerpo femenino, y las mujeres no alcanzan a advertir el roce de la piel escamosa del reptil, que se enrosca con sutileza entre las piernas, recorre la cintura, anida en el vientre, y se deleita de principio a fin con el cuerpo oloroso a crianza hasta que logra apropiarse del seno desbordante de leche. Si alguien lograra ponerse en el cuerpo de la serpiente, quizá se hundiría en un estado de frustración por la falta de extremidades: “me faltan manos”, diría para expresar su incapacidad de amasar unos senos hipertróficos. Engolosinadas con el surtidor lácteo, las serpientes mordisquean el pezón de su improvisada nodriza hasta alcanzar el éxtasis que sólo puede obtenerse mediante la ordeña, al deleitarse con los chorros de calostro robado. Y para evitar que el bebé reclame el hurto lácteo, las hábiles ladronas acercan el cascabel de su cola a las manitas del infante para que juegue con él como si fuera sonaja. Otras versiones de esta historia suponen que, mientras la víbora se regodea en las cremosas tetas, copula con la mujer y, como si poseyera un órgano viril de envidiable extensión, inserta su crótalo en la vagina y con el cascabeleo le provoca una sensación parecida a la que brinda un vibrador eléctrico. Con los elementos que se pueden rescatar de estas historias no ha sido posible determinar si la serpiente y la mujer alcanzan el orgasmo durante estos encuentros, lo único cierto es que los reptiles terminan completamente descascarados, y las féminas más exprimidas que una Holstein de alto registro conectada a los chupones de una ordeñadora automática. De ahí la conseja popular de que las serpientes no se andan con mamadas.
Otra leyenda, ahora de la mitología urbana, dice que, cuando la zona de tolerancia del antiguo Distrito Federal estaba en la calle de San Juan de Letrán, allá por los años 40 del siglo pasado, había unos galerones en donde los parroquianos realizaban una práctica sexual poco ortodoxa, considerada exclusiva para personas de gustos refinados, conocida como: “Tuércele el cuello al ganso”, en la que dos prostitutas desnudas sometían a un ganso atado de pico y alas sobre una mesa, mientras el cliente con las manos aferradas a los pechos femeninos embestía al ave. Al momento en que las mujeres advertían que se aproximaba la eyaculación del fornicador, una de ellas decapitaba al ave provocando aletazos demenciales y, en medio de una nube de plumas con las contracciones y los estertores de la muerte, el cliente alcanzaba niveles de placer poco conocidos.
Son infinitas las leyendas del campo y la ciudad, modernas y antiguas, que hablan de los encuentros carnales entre animales y humanos, Antonio Tello, en la entrada de “Bestialidad”, de su “Gran Diccionario Erótico”, retoma los mitos fundacionales de dos culturas americanas: “los indios iroqueses, nacidos del ayuntamiento de lobos y mujeres, o los esquimales de Smith Soud, del acoplamiento de mujeres y osos”. De esta manera, pueblos enteros al saberse descendientes del ayuntamiento de humanos con bestias, tienen la noción cultural de que el coito entre animales y humanos es una práctica natural. Asimismo, Tello menciona que: “Entre los árabes las leyes religiosas prohibían la copulación con bestias, aunque con esta excepción: ‘Está permitido fornicar con animales hembras cuando es víctima de la gonorrea, de fuerte inflamación del pene y de otras afecciones que no vayan acompañadas de úlceras o llagas’”, o sea, en esta cultura el bestialismo machista se permitía como remedio medicinal para dar alivio a los enfermos. ¡Qué importaba infectar a una cabra de doble propósito!, si aun enferma de gonorrea su carne podía disfrutarse en un delicioso platillo.
La cópula entre humanos y bestias es tan antigua como la humanidad. Tal vez, el comercio carnal entre cromañones y neandertales se pueda considerar como una manifestación de bestialismo prístino: ambos primates pertenecían al mismo género y a especies diferentes, la paleontología humana ha obtenido evidencia de que mantuvieron intercambio sexual. Entre las múltiples teorías que buscan explicar el origen del SIDA, hay una que asegura que surgió en África al transmitirse mediante prácticas sexuales de humanos con chimpancés (Pan troglodytes troglodytes). Los monos siempre han estado presentes en el imaginario sexual de los seres humanos, es una noción sumamente arraigada, y va más allá de rascarle las pelotas a King Kong o de un simple amorío entre Tarzán y Chita. En las “Mil y una Noches”, obra máxima de la literatura oriental, se relata la historia de Wardán, el carnicero, y la hija de un visir, una adolescente insaciable que mantenía encuentros carnales con un enorme mono, poseedor de un vigor inagotable, que aguantaba diez coitos ininterrumpidos (¡qué envidia!), sin descanso ni para tomar vuelo. Según esta historia, la potencia viril se debía, entre otras cosas, a que el primate se alimentaba con criadillas de carnero. El mono de esta historia aparece humanizado con una potencia sexual similar a la de un negro que fue el primer amante de la adolescente. En su novela “Dos horas de sol”, José Agustín pone en boca de su personaje lo siguiente: “Por mi parte, de chavo, allá en Tenango, yo me cogía a una changa –platicó después–, estaba tan peluda que había que decirle: a ver tú, mea para orientarme”.
Los chivos han desempeñado un papel importante en las prácticas sexuales de los seres humanos, Elías Nandino cuenta en sus memorias, “Juntando mis pasos”, que, en su primera adolescencia, tenía una chiva llamada Mariposa: “al rozarle las tetitas, ‘Mariposa’ abría sus patas y algunas veces le acariciaba su puchita, y cuando me paraba ella me husmeaba la bragueta. Un día, con mi dedo me sobrepasé un poco en su puchita. Otra ocasión ya sentí erección y me inquietó el deseo. Total, que tuve valor y dirigí mi pirinola. Ella no protestó. Yo sentí calientito. Estando con mi chivita, olvidaba el miedo y el tiempo. / Pero un día, cuando estaba queriendo penetrar a mi chivita, mi padre, desde lejos, me observaba, sin que yo me diera cuenta. Todavía le puse un poco de saliva en su puchita. Sentí un fuerte golpe en la espalda. Mi padre me gritó: ‘¡cochino!’, ‘¡cabrón!’, se acabó la tabla golpeándome la espalda. [...] Cuando se me olvidó ‘Mariposa’, parece que quedé como picado con los animales porque entre todas las gallinas que tenían en mi casa había una a la que un gallo le había apagado un ojo con un piquete y, un día que estaba yo muy ganoso, se me ocurrió acercarme por el lado que no veía y la agarré para meterle mi pajarito. Esto pasó varias veces hasta que, seguro porque lo hice muy rápido o por otra razón, la lastimé y se me murió en las manos. Asustado, la eché al excusado de pozo, y después mi familia decía que olía a animal muerto.”
Como se ve, el joven Nandino no limita los detalles de sus recuerdos para narrar la forma en que saciaba sus apetitos sexuales, como lo hacen la mayoría de los adolescentes en las zonas rurales de nuestro país, con chivos y gallinas. En la literatura latinoamericana frecuentemente surgen historias de bestialidad entre gallinas y hombres. Cuando parece imposible que un hombre pueda formar una pareja con una mujer poco agraciada o desagradable, algunas mujeres dicen esta sentencia: “Pinches hombres, si se cogen a las gallinas, con más ganas a esa fea”. También en “Dos horas de sol”, José Agustín pone en boca de su personaje lo siguiente: “…yo de chavito me cogía a las gallinas, ¿a poco ustedes no? Todo mundo lo hace. / –El que se cogía a las gallinas era Jean-Paul Sartre –informó Nigro”. El desplumadero de gallinas es una práctica frecuente, el escritor cubano Reinaldo Arenas en su novela “Antes que anochezca” recupera sus recuerdos de infancia: “Uno de mis primos, Javier, me confesaba que el mayor placer lo experimentaba cuando se templaba un gallo. Un día el gallo amaneció muerto; no creo que haya sido por el tamaño del sexo de mi primo que era, por cierto, bastante pequeño; creo que el pobre gallo se murió de vergüenza por haber sido él el templado cuando era él el que se templaba todas las gallinas del patio”.
En algunas regiones del país, tener encuentros sexuales con burras forma parte de la idiosincrasia de los adolescentes, lo que resulta tan natural como la masturbación en los citadinos, en la novela “Tierra caliente” (1979), Jorge Salvador Aguilar, describe técnicas para excitar a las burras frotándoles el lomo con un palo cubierto de espinas, humaniza a los animales de carga y les da el mismo trato que a una amante: “…he aprendido muchas cosas sobre ellas [las burras], podría decir que ya casi me he hecho un experto. Ahora sé que las chiquitas son más difíciles que las grandes, porque se niegan como cualquier señorita y se te echan al suelo teniéndolas que levantar a base de puras fuerzas; que es preferible hacerlo seguido con la misma, porque se llegan a encariñar con uno y entonces se portan más mansitas, y a veces hasta te buscan”.
En este breve recuento no podía faltar el perro, el mejor amigo del hombre y la mujer. El premio Nobel de literatura, Camilo José Cela, en su relato “Canis futuens”, del libro “Cachondeos, escarceos y otros meneos” se hace una pregunta filosófica: “¿A qué conduce follar con canes habiendo cristianos o, en el peor de los casos, turistas y forasteros?” y luego narra la historia de Pepa la del Perico quien terminó fundida con un perro en “indisoluble lazo” porque al animal no se le bajaba la hinchazón, y el padre de la muchacha le cortó al perro el carajo con una lezna de zapatero para “vengar la perdida honra de su hija.” Reinaldo Arenas, antes de describir sus encuentros con perros relata sus aventuras con la fauna cubana: “Creo que siempre tuve una gran voracidad sexual. No solamente las yeguas, las puercas, las gallinas o las guanajas [guajolotes], sino casi todos los animales fueron objeto de mi pasión sexual, incluyendo los perros. Había un perro que me proporcionaba un gran placer; yo me escondía con él detrás del jardín que cuidaban mis tías y allí lo obligaba a que me mamara la pinga; el perro se acostumbró y con el tiempo lo hacía voluntariamente”.
En la Biblia aparecen múltiples amenazas para quienes se procuran placeres con los animales, pero al parecer son muchos los creyentes que a las Sagradas Escrituras le hacen el mismo caso que al reglamento de tránsito, y olvidan la terrible sentencia divina: “Cualquiera que tuviere ayuntamiento con bestia, morirá.”